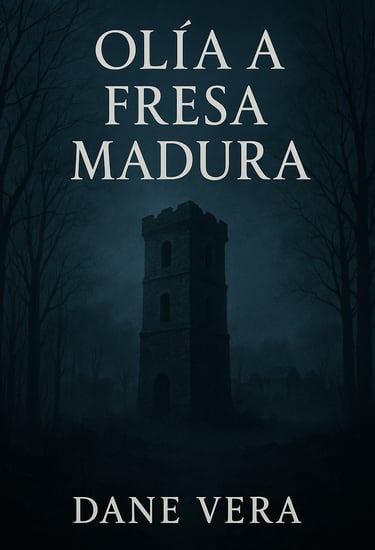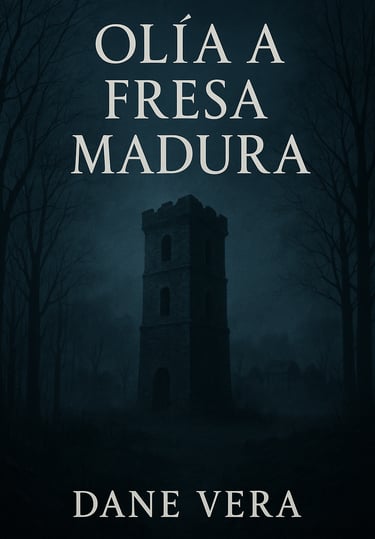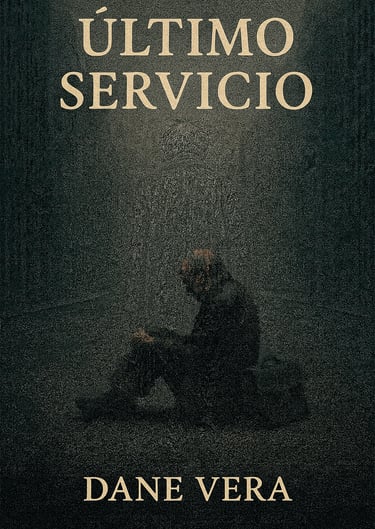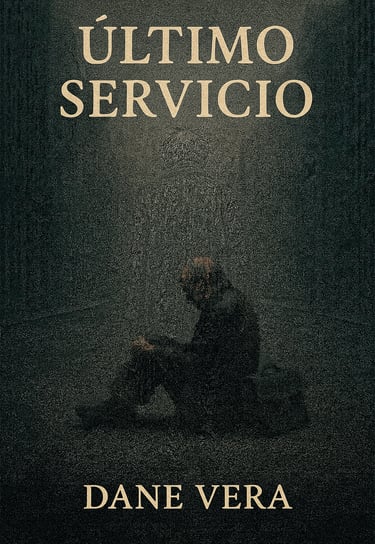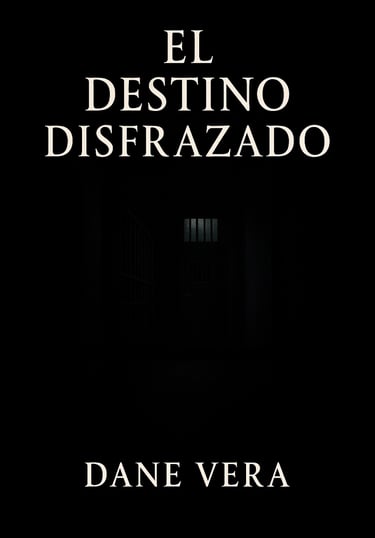El último incendio - Relato de Dane Vera

Era un sábado cualquiera. No podía ni quería dormir. Un pensamiento se deslizaba continuamente por mi mente, sin forma definida, como si supiera exactamente dónde colocarse para no dejarme descansar.
Sin darme cuenta, era mediodía. En algún momento me había dormido y ahora despertaba cuando todo el mundo llevaba horas despierto. El mundo ya estaba en marcha sin mí.
Con signos evidentes de deterioro bajé al bar todavía en pijama. Observé las miradas de desaprobación, algunas claramente irrespetuosas. Poco importaba. En unos días mi vida sería otra y en otro lugar.
Tomé mi café. Chupé la cucharilla y sonreí, provocando más tensión interior en mis compañeros de barra. Aquella sonrisa no buscaba nada, pero parecía incomodar más que cualquier palabra.
Rápidamente estaba de nuevo en casa. Necesitaba una ducha. Tibia. Lo de las duchas frías para despejarse siempre me había parecido más presuntuoso que real.
Volví a hojear mis archivos, los treinta y siete incendios uno a uno. De unos estaba más orgulloso que de otros. Cuando has creado tanto fuego, ya no los evalúas solo por su grandeza; los mides por la intensidad, por lo que te provocan a ti mismo al observarlos.
Últimamente había empezado a rebajar la escala, cambiándola por significado.
El único que no lograba soportar era el último. No porque fuera el mayor, sino porque algo no había salido como debía. Por primera vez había muerto gente en una de mis creaciones. Era, prácticamente, la única condición que me imponía cuando los planeaba. Siempre había sido exhaustivo con eso. Una cosa era divertirme con fuego; otra, que alguien muriese.
Había pasado horas observando e ideando. Era casi la hora de cenar y decidí salir.
El ambiente era jovial; a las palabras en voz alta se unían risas y caras de felicidad. En mi cabeza, en cambio, todo estaba quieto, como después de un incendio.
Entré en el bar más vacío que encontré. No había mucho que elegir. Me decidí por alitas de pollo y una botella de champagne.
Tenía algo pendiente.
Al terminar, volví a casa.
Al entrar en mi despacho me fijé en el material. Siempre había una lata de gasolina de cinco litros. Esta vez no la toqué. Una botella de plástico de dos litros era más que suficiente.
Dejé sobre la mesa el archivador con las fotos y los artículos de cada incendio. No lo cerré.
Me dirigí hacia la cama. Al día siguiente tendría que levantarme temprano, así que me acosté sin pensar demasiado.
La alarma del teléfono sonó sin tregua. Eran las cuatro de la madrugada.
No hubo tiempo para la pereza. Me vestí rápido, cogí la mochila y salí de casa.
Bostecé pensando que sería el único despierto en toda la ciudad. Al fondo, unos gritos juveniles me recordaron que la noche aún era joven para muchos.
Subí al coche y me dirigí al lugar elegido. El camino era montañoso; estaba cerca.
Aparqué y continué a pie.
Había un mirador cerca. Desde allí podía ver cientos de kilómetros a mi alrededor. Mi vista se detenía en lugares que me traían recuerdos de mis actos. Estaban tan fijados en mi memoria que, si cerraba los ojos, podía ver el fuego de nuevo.
A menos de un kilómetro distinguía un vacío. Antes había una pequeña cabaña. La quemé un invierno, en una mañana especialmente fría.
Un poco más allá, casi escondida entre los árboles, se encontraba otra casa abandonada. Allí fue donde todo salió mal.
Continué. Había poca luz y tenía que ir con cuidado.
Por fin, ante mí apareció lo que había sido mi casa de vacaciones. Nos quedábamos allí cada verano durante mi infancia. El estado no tenía nada que ver con lo que recordaba.
Era cierto que yo había sido el culpable del abandono.
Recordé la última vez que estuve allí. Mis padres, histéricos, llorando. Los bomberos llegando, intentando salvar lo máximo posible.
Yo observaba con los ojos muy abiertos, conteniendo algo que entonces no sabía nombrar.
Durante años se habló de un accidente.
Yo nunca lo hice.
Entré en lo que quedaba de la casa. Aún se apreciaban paredes negras, polvo y restos de algo que una vez fue vida.
Subí a mi antigua habitación. Era la parte menos afectada. En el suelo, cubierto por el tiempo, había un libro. La isla del tesoro.
Recordé que me lo había regalado mi madre, con una ilusión que entonces no supe medir. Yo lo leía con la misma entrega. No llegué a terminarlo.
Durante mi vida posterior, cada vez que veía ese libro, volvía a este lugar.
El amanecer ya era completo. Abrí el libro por las últimas páginas y, como si el tiempo no hubiera pasado, lo leí hasta el final.
Me quedó una sensación extraña. Por un lado, una deuda cumplida; por otro, la certeza de que llegaba demasiado tarde.
Me asomé a lo que quedaba de la ventana. El aroma me devolvió algo conocido.
Al girarme, mis ojos fueron directos a la mochila. Ya había traído el pasado al presente el tiempo suficiente.
La abrí. Cogí la botella y esparcí su contenido sobre mí y a mi alrededor.
Saqué una cerilla. La prendí y me quedé observando la llama.
Mi gran obra terminaba donde todo había empezado. Me gustó ese pensamiento circular.
Cerré los ojos y dejé caer la cerilla.

© 2025. All rights reserved.